 |
| Imagen del Periódico La Razón. Vía JCGV. |
Vía El Confidencial.El gobierno canario ha iniciado un expediente para proteger por completo la montaña, cerrando la puerta al controvertido proyecto que el escultor diseñó en los 90
Por Darío Ojeda / Carlos Prieto / 16/05/2021 - 05:00
Todo artista total tiene siempre un momento triple mortal sin red que acaba en gloria absoluta o achicharre máximo. El de Eduardo Chillida fue el vaciado de la montaña de Tindaya (La Oliva, Fuerteventura) para crear en su interior un cubo vacío de 50 metros de lado (equivalente a un edificio de 17 plantas). Su obra monumental definitiva, sus pirámides, el no va más de una vida creativa, la obsesión que movía (literalmente) montañas.
Palabras de Chillida sobre Tindaya en los noventa; de la ilusión al enfrentamiento: 1) "Quiero crear un gran espacio vacío dentro de una montaña, y que sea para todos los hombres. Vaciar la montaña". 2) "No estoy para negocios, mi única ambición es crear un espacio útil para toda la humanidad, que cuando un ser humano entre en ese cubo vacío sienta en su plenitud la pequeñez humana... Si Tindaya se hace será la culminación de un sueño". 3) "Es uno de los proyectos más importantes de mi vida, pero hay unos señores, por llamarles de alguna manera, que no quieren hacerlo. No me lo trago".
De la obra para toda la humanidad... a la bronca con parte de la humanidad.
Enfrascado en el proyecto colosal que daría sentido a una vida, la controversia de Tindaya produjo una “extraña úlcera” a Chillida, que se revolvió contra sus “enemigos": "Tindaya está parado por una pandilla de gamberros e incultos que no saben una palabra de arte... Tindaya se hará aunque yo no lo vea", profetizó el escultor vasco en 1999. Gamberros e incultos. ¿Poligoneros contra Chillida? No, geólogos, arqueólogos y ecologistas canarios. Hablamos de la más agria colisión entre ecologismo y arte habida nunca en España.
El libro ‘Elogio del horizonte’ recoge una conversación noventera entre Chillida y José Antonio Fernández Ordóñez, ingeniero, colaborador del escultor y primer encargado de la obra de Tindaya:
Ordóñez: Hablar de Tindaya no es fácil.
Chillida: No, pero yo tengo muy buenas sensaciones.
Ordóñez: Desde que descubrí por casualidad la montaña, desde que te llamé, desde que fuiste… Todo fue muy rodado. El material, la belleza, el lugar, la posibilidad de hacerlo, el propio gobierno canario… El único aspecto negativo han sido los ecologistas, que realmente no han entendido porque no han querido.
Chillida: Por el nivel intelectual que he visto en algunos de esos ecologistas, quizá hayan podido pensar que lo que vamos a hacer es la montaña partida de la maqueta.
Ordóñez: Es posible.
Chillida: Y entonces, claro, te explicas que les parezca un disparate. Pero es que no han entendido que esto es para ver cómo hubiera sido por dentro.
Ordóñez: Pues Tindaya es un proyecto maravilloso. Aparte de ser artísticamente fantástico, técnicamente es algo único en el mundo. La humanidad no ha hecho algo así desde las pirámides o el Panteón de Roma. Son monumentos que se cuentan con los dedos de la mano, como Santa Sofía. Apenas existen monumentos de ese calibre.
Chillida: Por la dimensión sobre todo.
Ordóñez: Es de una dimensión y una pureza que sería única en la historia de la humanidad, estoy convencido.
Chillida: Pues nada, a ver si sale.
Ordóñez: Yo creo que va a salir.
Chillida: Yo también lo creo.
Todo había empezado de un modo clásico: con una 'intuición' del artista. "El proyecto de la montaña llevaba acechándome bastantes años. Una montaña vacía. Yo ya estaba entonces (1980) con esas ideas en la cabeza. Pero era una etapa de proyectos, de utopías, cosas que no hubiera pensado que realmente se pudieran hacer", contó Chillida en su libro de conversaciones.
A mitad de los ochenta, el escultor empezó a buscar su montaña, le llegaron propuestas de Suiza, Finlandia e Italia, pero ninguna se ajustaba a sus deseos, hasta que apareció Tindaya, montaña con vestigios primigenios de Fuerteventura, monumento natural, bien de interés cultural y punto de interés geológico. Montaña, por tanto, potencialmente problemática.
El gobierno canario dio luz verde al proyecto de Chillida en 1995. Tres años después, se adjudicó la obra a FCC y Entrecanales por 8.450 millones de pesetas (50 millones de euros). El proyecto, envuelto por el escándalo desde el comienzo, nunca llegó a arrancar y lleva años moribundo, después de un sinfín de vaivenes judiciales y políticos, incluida una comisión de investigación en el parlamento autonómico. En 2019, el Cabildo de Fuerteventura descartó definitivamente la idea. Ahora, el Gobierno de Canarias ha iniciado el proceso para ampliar la protección a toda la montaña y no solo a su cumbre, lo que imposibilitará que la obra pueda llevarse a cabo.
"Tindaya es un claro ejemplo de especulación en torno a un bien patrimonial. Se perseguía convertirla en una intervención artística, infravalorando el monumento que ya existía en detrimento de una pieza de arte contemporáneo. No se ponía en valor las señas del pueblo majorero", explica José Farrujia, doctor en Historia y profesor de la Universidad de La Laguna.
"Si nos centramos en los valores arqueológicos, la montaña de Tindaya reúne la mayor concentración de podomorfos (grabados en forma de pies) de toda Canarias", añade Farrujia. Esos podomorfos, similares a los que se pueden encontrar también en el norte de África y que permiten establecer conexiones entre los aborígenes canarios y los pueblos amazig, están en la cumbre, la zona protegida hasta ahora.
La protección parcial deja fuera otras estructuras que guardan relación con el uso sagrado de la montaña y permite que un proyecto como el de Chillida pueda desarrollarse. "Tuvo que ser una sentencia judicial (tras una demanda impuesta por la federación ecologista Ben Magec) la que obligó al Cabildo a delimitar la protección de Bien de Interés Cultural (BIC). El resultado fue la delimitación más constreñida, legal pero vergonzosa, de la historia. La delimitación se quedó a apenas a unos centímetros del túnel que se abriría en la montaña. En fin, un BIC a la medida de un proyecto insensato. La nueva delimitación corregirá esta barbaridad", dice Jesús Giráldez, historiador, portavoz de la coordinadora Montaña de Tindaya y autor del libro 'Tindaya: el poder contra el mito'.
"Las pinturas de Altamira se concentran en una parte de las cuevas. Sería absurdo que se protegiera el tramo de pared que concentra las pinturas, quedando desprotegido el resto de la cueva. Ahora se garantiza que se proteja en su integridad la montaña y que los usos no sean compatibles con otro tipo de actividades", añade Farrujia.
La obra tuvo una ruidosa oposición en contra desde el primer día. ‘Metrópolis’ (La 2) viajó a Tindaya en 1997 para conocer la opinión de la cultura canaria. Testimonios polarizados recogidos por el programa:
Antonia Perera, arqueóloga: "El presupuesto de la obra de Tindaya es insultante para una isla con oferta cultural limitada, sin museo arqueológico, sin una entidad de patrimonio que funcione como tal. Es un ejemplo claro de colonialismo cultural".
Juan Antonio del Castillo, arquitecto: “Fuerteventura se presta a una intervención como la de Chillida, porque sobra luz, aire y sol. La forma de enseñar esa luz será entrar y salir de un lugar oscuro. Es alucinante”.
Juan Carlos Carracedo, geólogo: "Pediría a Chillida que no se prestara a colaborar en la destrucción de uno de nuestros elementos paisajísticos más importantes. Cualquier escultor canario respetaría el paisaje vasco o el paisaje de la Península, nadie se atrevería a perforar el Monte Igueldo o el Naranco de Bulnes".
Pedro González, pintor: "Será una obra señera no solo para Canarias, sino para el arte mundial".
Carmelo Padrón, arquitecto y político socialista: "¿Al señor Chillida se le permite lo que al resto de los humanos nos sería imposible?".
Fernando Castro, historiador: "Nadie se había preocupado por el presunto carácter sagrado de la montaña hasta que Chillida la designó como obra de arte… [No hacer la obra de Tindaya] es la muerte del arte”.
Antonio Tejera, arqueólogo: "Si se actúa en ese lugar se abriría la veda a que las garras de la especulación lleguen al resto de lugares protegidos, y el proceso de destrucción podría ser infinito".
Juan Cruz, periodista: "El proyecto subraya un lugar de manera respetuosa, e impide que el subrayado sea mezquino, que en el futuro Tindaya se convierta en lugar de especulación… Chillida es el primer ecologista".
Pero los 'mezquinos' líos de dinero, ladrillo y corrupción llegaron pronto al proyecto de Chillida. Enredos entre la administración, la concesionaria de la mina de Tindaya y las empresas encargadas de la obra. En 2011, hubo un nuevo impulso al proyecto que preveía una inversión de 75 millones de euros. El entonces presidente canario, Paulino Rivero, se apresuró a aclarar que ni uno saldría del bolsillo de los ciudadanos. "No costará ni un duro a la Administración porque se financiará con la concesión para la explotación turística del monumento", dijo el dirigente de Coalición Canaria, el partido que más ha apoyado la idea del artista, aunque no ha sido el único.
Cuando dijo eso, ya hacía años que se había malgastado mucho dinero público, empezando por los 900 millones de pesetas que pagó Canarias a las concesionarias de los derechos de la mina para extraer piedra (traquita, usada para el revestimiento de fachadas) que se abrió en 1982 en Tindaya. La Fiscalía Anticorrupción investigó un sobreprecio de 700 millones. La obra de FCC y Entrecanales no se llevó a cabo, pero el Gobierno autonómico adelantó dinero a las constructoras y lo reclamó luego sin éxito en los tribunales.
"Sondeos geotécnicos, préstamos, causas judiciales, campañas mediáticas, viajes, maquetas, documentales o estudios de mercado. Nuestros cálculos aproximan la suma de dinero público gastado a los 30 millones de euros", apunta Giráldez.
A pesar de tener todo en contra para salir adelante, la familia de Chillida no ha abandonado la idea del proyecto. Hasta hace un año defendía el acuerdo de 2011 y reclamaba una inversión pública de al menos 25 millones de euros. Giráldez se muestra muy crítico con los descendientes del artista vasco. "Saben que el proyecto es técnicamente muy complejo (recordemos: un techo plano de 50 metros de lado que debe de sostener millones de toneladas), un tiempo de obra incalculable y nadie les garantiza su rentabilidad económica. Por eso parte de la familia Chillida ha vuelto a insistir en más inversión pública. Esa gente es insaciable, nombras Tindaya y se les ponen los ojos como al Tío Gilito".
"A mí Tindaya me parece fantástica. Lo que hace falta es que a la montaña le guste lo que yo quiero hacer allí dentro", contó Chillida en su libro de conversaciones. Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Es decir, cuando las cosas se tuercen, quizá sea mejor hacerlas de otro modo. Pero Chillida insistió en que Tindaya viniera a él. Y no vino.



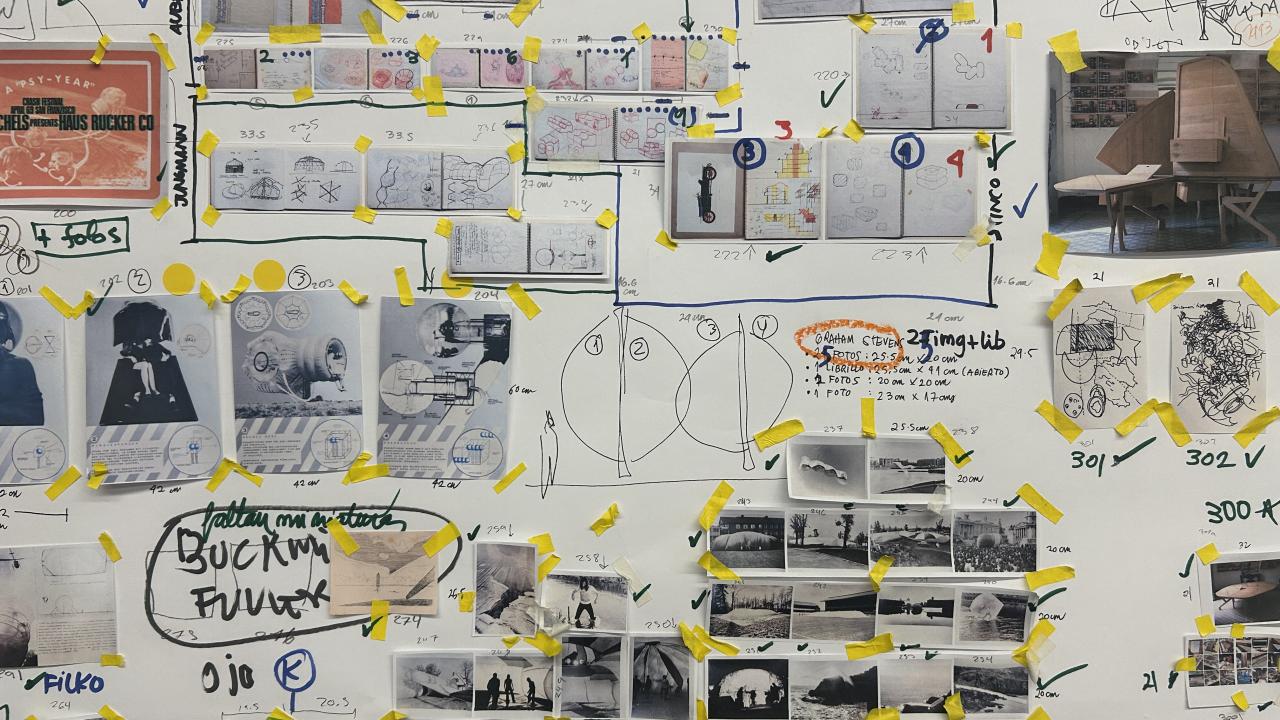











.jpg)
%202.jpg)